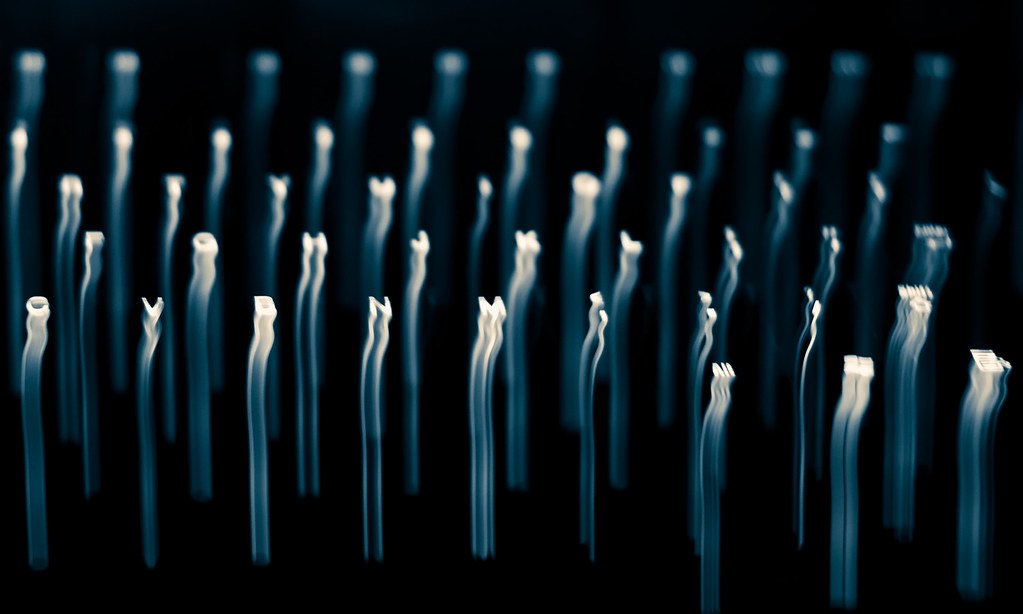 |
| Foto de Sam Javanrouh |
Querido Roldán,
¿Tienes activada la
telepatía? Espero que no sepas cuánto te echo de menos, porque
quizá sea demasiado. Esto iba a ser una postal, pero me he dado
cuenta de que se me iba a quedar muy pequeña. ¿Cómo te va todo?
Pregunto por preguntar, sé cómo te va: genial. Al menos,
así lo parece por las noticias que me llegan de ti. He visto que no
has parado de viajar, ¡qué envidia! Más que preguntarte sobre qué
haces debería preguntarte qué no haces. En cuanto a mí... no
quiero sonar derrotista, pero es cierto que no hago nada. En realidad
nunca he hecho nada de nada. No me malinterpretes, sí que hago
cosas, claro, me mantengo ocupada, pero no hago nada nuevo, nada que
me haga sentir que vivo por un motivo, que avanzo. Perdón por
ponerme dramática, esta soy yo. Creo que es una faceta de mí
que jamás llegaste a conocer, aunque hubo momentos en que pudiste
intuirla (quizás lo hiciste, pues tuviste simpre el
tacto suficiente para no indagar demasiado en ella). A veces pienso
que te encandilaste de mí por equivocación, creyendo que yo era de
los tuyos, una nómada, una despierta, una aventurera. Y entiendo que
lo creyeras, pues es cierto que lo aparenté, contigo. Pero ya hace
varios meses que no nos vemos y voy recordando quién soy, porque me
temo (aún tengo mis dudas) que soy esta: la sedentaria, la dormida,
la casera.
Creo que no debimos
despedirnos como amigos. Quisimos hacerlo
todo bien, demasiado bien, y salió mal, al menos para mí. Creo que
si nos hubiésemos dejado cegar por el amor, y nos hubiésemos
mentido, y hubiésemos dicho «Para siempre, para siempre, no importa
la distancia», el tiempo y la distancia nos habrían puesto en
nuestro lugar y habríamos aprendido que somos jóvenes, que
cualquier rato es un siempre, que la distancia sí importa. Lo teníamos que aprender. Pero
quisimos ser más listos que todo, que el futuro, que el tiempo, que
el amor mismo, que las otras parejas. Y predijimos que éramos jóvenes,
que cualquier rato es un siempre, que la distancia sí importa. No lo sabíamos. Yo, al menos, no lo sabía. Todo es muy bonito de
cara al tendido, y así lo mantenemos; eso no lo podemos quebrar
con palabras. Porque jamás te voy a decir esto. Tan sólo dejaré, si aún eres capaz de leerme el pensamiento como solías, dejaré que
uses tu telepatía. Yo he perdido la capacidad contigo. Necesitaba tenerte cerca para leerte. Mi telepatía era más
kinética; funcionaba aún mejor con el tacto. Pero tú eras el
experto en la telepatía sin contacto visual, no sé cómo; no he
conocido a ningún otro hombre capaz de algo similar. Podías preguntarme de pronto por esa amiga de la que yo
estaba preocupada debido a algo que aún no te había contado. O me
llamabas al móvil para invitarme a cenar cuando estaba a punto de
marcar tu número para proponer lo mismo. O me soñabas con el pelo
corto cuando estaba pensando en cortármelo. Tú siempre fuiste el
increíble con ese superpoder y me pregunto si aún serás capaz de
ejercerlo conmigo. Me pregunto si cuando leas la breve y superficial
postal que al final te enviaré, serás capaz de conectar conmigo, y
leer más allá, y percibir un sentimiento mal apagado, y una pena
mal escondida, y un «todavía» mal expresado. Estoy segura de que
si nos viéramos, me leerías a la primera. Por eso te he evitado en
cualquier medio que implique inmediatez, como el teléfono, o
Internet. La otra carta que te mandé no pude evitarla, fue superior
a mis fuerzas, pero en ella me esforcé por contenerme.
Sigo esforzándome por
contenerme, porque de alguna forma sigo
temiendo que me leas la mente, y no quiero que descubras que soy
débil, que no fui capaz de interiorizar nuestro pacto. Pero al
ponerme a pensar sobre qué escribirte en esa escueta postal no he
podido fingir más, y he tenido que venirme a este papel, y ponerme a
escribir esta carta que jamás te enviaré para decirte esto que
nunca te diré. Y dejaré las verdades a medias para la postal.
Esto es lo que nunca te
diré: nunca conseguí volver a ser tu amiga.
Silvia
